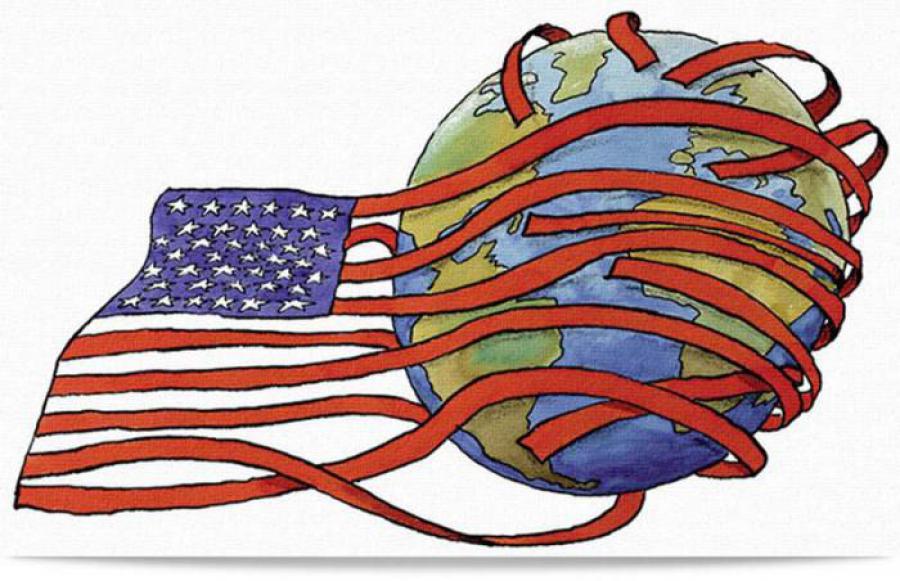Antes de 2018, mucho antes, ya había en Nicaragua un movimiento social que le plantaba cara al poder y los autoritarismos. Era el movimiento de mujeres, en todas sus expresiones y formas. Hace algunos años cuando participé en un estudio para sistematizar sus experiencias, en medio de una entrevista colectiva una de las participantes dijo que cuando el poder cerraba una puerta de participación a las mujeres, ellas encontraban otra para hacerse oír. Expresiones parecidas he escuchado en otras oportunidades en las voces de mujeres rurales, jóvenes, mujeres de la Costa Caribe o de las ciudades.
“Nos resistimos al poder; nos resistimos a la violencia; nos resistimos a que nos vean como víctimas; nos resistimos a la injusticia; nos resistimos al odio; nos resistimos a estar al margen. Somos parte del cambio. Somos protagonistas”.
Esas fueron frases recurrentes de las mujeres mientras realizaba el estudio “Quebrar el cuerpo, quebrar el alma”, sobre la reconfiguración de las violencias durante los últimos cuatro años, en el contexto de la crisis sociopolítica y la pandemia en Nicaragua. A pesar de las difíciles circunstancias, las adversidades y la violencia política, su espíritu se mantiene firme; buscan fuerzas dentro de sí mismas, con sus amigas y compañeras, con sus redes y grupos de apoyo. Se animan ellas y a las demás. Se curan las heridas, se vuelven a tomar de las manos y siguen caminando.
Todos los días despliegan sus “pequeñas resistencias domésticas” y las públicas.
La mayoría ha vivido lo que se conoce como el continuum de la violencia que está presente desde el nacimiento hasta el final de sus días. Adquiere distintas formas: a veces es brutalmente cruel como en el caso de los femicidios y la violencia sexual; a veces toma la forma de gritos, maltrato, humillaciones y golpes dentro de la casa; en otras es violencia digital, sorna, estigma y escarnio colectivo. A veces es muy sutil, se esconde bajo palabras amables, protección simulada, piropos. En otras es discurso de odio, acoso, persecución, hostigamiento, vigilancia, desplazamiento forzado, destierro, exilio, cárcel y tortura.
Lea también: Nicaragua es una dictadura al desnudo
Ciertos grupos de mujeres experimentan formas de violencia específicas como las que pertenecen a comunidades indígenas, las afrodescendientes, las mujeres de la comunidad LGBTIQ+ y ahora, las exiliadas y las que se ven forzadas a desplazarse hacia otros países. Las indígenas viven constantemente bajo la violencia colectiva que les imponen quienes invaden sus tierras comunales, las atacan junto a sus familias y las obligan a huir hacia otras comunidades o ciudades. Las afrodescendientes viven en un sistema de discriminación y exclusión que las estigmatiza, reproduciendo imágenes estereotipadas, además que experimentan diversas formas de violencia directa.
Las mujeres con orientaciones sexuales diversas también experimentan discriminación y violencia directa en todos los ámbitos. En muchos casos son atacadas con altos niveles de saña y crueldad para castigarlas por atreverse a ser diferentes. Mientras que las mujeres exiliadas por razones de persecución política y las que se ven forzadas a migrar hacia otros destinos, están expuestas a altos riesgos y violencia durante los trayectos que recorren, violaciones de sus derechos humanos e incluso violencia institucional en sus lugares de destino.
Todas las violencias tienen el propósito de doblegar las resistencias de las mujeres y para hacerlo, castigan los cuerpos. Las violencias no son abstractas, son perpetradas por los hombres en general, como portadores principales de un conjunto de estructuras de poder que sostienen, reproducen y justifican las relaciones desiguales entre hombres y mujeres. Estas estructuras también se reproducen en otros ámbitos como el económico, laboral y por supuesto, el político, entre otros.
Pero el Estado también es un perpetrador de violencia contra las mujeres en Nicaragua porque además de que se niega a proteger sus derechos, formular políticas públicas que promuevan la equidad y el desarrollo, limita su acceso a la justicia y promueve la impunidad de sus agresores, también las ataca con saña y crueldad. Desde antes de 2018, el movimiento y las defensoras de derechos de las mujeres han sido perseguidas y reprimidas por el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. En numerosas ocasiones les impidió marchar en fechas significativas como el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
La violencia contra las mujeres se ha convertido en una práctica política estatal desde 2018 cuando en el contexto del estallido social y la respuesta represiva gubernamental, cerca de 15 mujeres fueron asesinadas, más de 320 encarceladas entre 2018 y 2020, miles forzadas a desplazarse por la persecución política y la incertidumbre sobre el futuro del país, y 21 que permanecen como prisioneras políticas en distintos centros penales donde están sometidas a torturas y malos tratos. Las mujeres familiares de las personas prisioneras políticas también han estado expuestas a torturas, tratos degradantes, vigilancia, persecución y amenazas desde 2018 hasta la actualidad. El régimen de Daniel Ortega ha empleado la violencia sexual como método de tortura en contra de las mujeres y los cuerpos feminizados a lo largo de estos cuatro años.
Puede leer también el articulo publicado en Divergentes: Aquí
En agosto pasado, Ortega ordenó exhibir públicamente a un grupo de personas prisioneras políticas, entre ellas varias mujeres arbitrariamente encarceladas y condenadas. Las denuncias de sus familiares se quedaron cortas frente a la brutal realidad de las consecuencias que se revelan en sus cuerpos y su estado psicoemocional a causa de las torturas sistemáticas a las que han estado expuestas. Y aun así, a pesar de la delgadez extrema, la desorientación y el silencio al que las obligan, todas mostraron su firmeza, resiliencia y resistencia.
Igual que ellas, miles de mujeres nicaragüenses dentro y fuera del país se resisten a rendirse. La imbricación de violencia machista y violencia política ha configurado un entorno que se ensaña en los cuerpos de las mujeres para doblegarlas; pero como en el arte japonés del kintsugi, las heridas se convierten en ventanas de luz, ventanas de resiliencia desde donde las mujeres tejen hilos de solidaridad y apoyo para no dejar atrás a ninguna.